Se impone la necesidad de una nueva ética económica que acabe con la irresponsabilidad social de las empresas
En nuestra posmoderna civilización, en la que hemos bendecido el matrimonio entre el capitalismo y la democracia real, pocos conceptos son tan comunes como el de empresa. Y pocos actores sociales son tan omnipresentes como lo es ella. Tanto desde una perspectiva legal como desde la óptica cultural, se percibe que cada empresa tiene una personalidad propia que la define y la distingue dentro de la sociedad. Es una persona jurídica, como todos sabemos y admitimos. La sociedad por acciones, uno de las expresiones empresariales más activas, tiene un nombre que la identifica y es una entidad reconocible por todos, pero los empresarios que la controlan son, la mayoría de las veces, desconocidos. Es obvio, por tanto, que los actos que la empresa lleva a cabo afectan, según sea su tamaño y capacidad de influencia, a su imagen como “persona”, pero mucho menos a las personas que la inspiran y dirigen.
Si la empresa es una persona (jurídica) debe responder ante nosotros como lo hacen nuestros conciudadanos. No seremos más indulgentes con ellos por saber que promueven sus actos incívicos por un prioritario interés material
Si esto debe ser así, de acuerdo con un sistema que damos por bueno, no existe razón alguna para no exigir a la empresa misma, ese actor básico de nuestra sociedad, que asuma las responsabilidades que imputamos a nuestros amigos, vecinos, conocidos y demás personas con las que nos relacionamos. A todos ellos calificamos conforme a sus valores como persona, y los despreciamos o reprobamos cuando muestran gestos insolidarios, agresivos o engañosos. Desde luego, no seremos más indulgentes con ellos por saber que sólo les mueve un prioritario e ilimitado interés material.
No medimos con la misma vara la honradez de una empresa que la de un indivíduo, ni su grado de egoísmo, ni su recurso a la mentira.
La tendencia dominante hacia el llamado marketing relacional, donde la marca misma se relaciona con sus adeptos de forma individualizada, nos permite conocer, más que nunca, las intenciones que la marca confiesa tener hacia la sociedad en general y hacia cada uno de nosotros, en particular. El problema es que también ahora, más que nunca, la trunfante ética mercantilista huye de toda condena moral que exceda las condiciones de un contrato. Por eso, por ejemplo, no medimos con la misma vara la honradez, el grado de egoísmo o el recurso a la mentira, cuando provienen de un amigo que cuando procede de una empresa.
Por tratarse de entidades corporativas, la potencia de acción de una empresa es mucho mayor que la de un individuo. Más aún por ello, la consideración social que merece, debiera reflejar la bondad de sus propuestas y la transparencia con que las haga. Debería responder ante la sociedad de todos sus actos. De sus realizaciones y de sus omisiones, de sus prioridades, de la coherencia de sus actitudes, de sus pronunciamientos políticos y civiles, de sus intenciones respecto de los demás. Siempre y cuando que acabemos con el trato excepcional por el que las mentiras empresariales son siempre disculpadas. Para ello, a la sociedad civil le falta aún la capacidad de contrarestar la altisonante voz de la publicidad. ¿O no?
Se dirá que, en todo caso, la fragmentación de la propiedad empresarial y la estructura de su gobierno, no democrática y sujeta a comercio, no permite la toma de decisiones fuera de las puramente económicas. Es verdad que, a partir de cierta complejidad y magnitud, ningún accionista se considera socio de nadie más que de sí mismo. Una nueva ética, basada en la consideración plena de la empresa como ciudadano integral, frenaría los flujos de capital, sin ninguna duda. Pero no por la intervención del estado sino a causa de la presión social. Exactamente como ocurre con cualquier ciudadano, responsable de todos sus actos ante los demás. No es malo que las sociedades se nutran de inversores cuyos intereses sociales y civiles sean compatibles. Al contrario. Por qué no pensar, pues, que quizá sea ya la hora de que las empresas se maquillen menos y muestren más sus verdaderos intereses. Reconciliándose con su propia imagen, además, quizá ganen en cohesión, mejoren la consistencia de sus proyectos a medio plazo e, incluso, ahorren la enorme diferencia de costes existente entre información y publicidad.
Las empresas son ciudadanos muy influyentes que, para bien o para mal, protagonizan una gran parte de la historia de nuestra sociedad.
Que las empresas se constituyan con personalidad y responsabilidad propia, diluyendo las de sus líderes, ha de tener una contrapartida, por una cuestión elemental de justicia y salud social: que sus actos sean valorados según su calidad cívica, con indepedencia de la consideración mercantil que los inspire y de su legalidad. Para ello, todos deberíamos reclamar una cultura que supere la indulgencia social con que tratamos todos sus actos. Como a cualquier ciudadano. No olvidemos que las empresas, en sus diversas formas, son los ciudadanos que, quizá, más pueden estar influyendo en nuestro futuro.

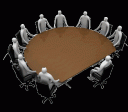
1 Trackback / Pingback